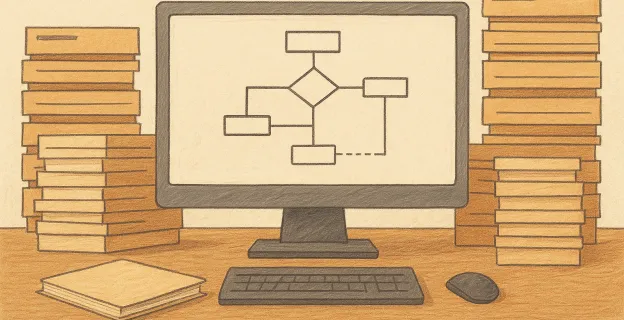Elon Musk y la libertad de expresión digital
12 de Diciembre de 2022
Desde su llegada a Twitter, Elon Musk ha tomado varias decisiones controversiales respecto el funcionamiento de esta red social. Una de éstas, y sin duda la más relevante, es la encuesta que recientemente lanzó para determinar si se reestablecía la cuenta del expresidente Donald Trump. Vale recordar que dicha cancelación, decidida por los anteriores dirigentes de Twitter, fue motivada por las incitaciones de Trump, a través de esta red social, para que sus partidarios tomaran, el pasado 6 de enero de 2020, las instalaciones del Congreso estadounidense e impidiesen la conclusión formal de las elecciones presidenciales de Estados Unidos.
La mayoría de los participantes en esta encuesta, abierta durante 24 horas y que sumó alrededor de 15 millones de votos, se inclinó por reactivar la cuenta de Trump. Fue una mayoría de apenas un 51%, pero suficiente para que Musk pudiese legitimar su decisión de abrirle la puerta a Donald Trump, cuyo ascenso a la presidencia y su beligerante gestión gubernamental no se puede entender sin el uso de esta red social.
Las críticas a esta decisión no se hicieron esperar, ni tampoco las lecturas respecto sus eventuales consecuencias en las elecciones estadounidenses de 2024; sin embargo, más allá de estas interesantes discusiones, este episodio evidencia un aspecto medular de las condiciones de la libertad de expresión en el mundo digital: el enorme poder de las empresas privadas en la definición de la libertad de expresión digital. Este caso, precisamente, es un ejemplo de pizarrón: un multimillonario compra por más de 40 mil millones de dólares esta red social; luego, de manera unilateral, sin siquiera ofrecer una mínima justificación y mediante una encuesta con una dudosa metodología, determina que el expresidente del país más poderoso del mundo, con intenciones a reelegirse en el 2024, pueda potenciar su libertad de expresión ejerciéndola en esta red social.
Es cierto: hay argumentos de peso que se pueden esgrimir a favor de reactivar la cuenta de Twitter de Trump, desde una perspectiva de la libertad de expresión de un ciudadano con aspiraciones políticas, pero éstos no estuvieron presentes en este proceso de decisión, cuyo único sostén fue el enorme poder del actual dueño de esta empresa de tecnología.
En este contexto, vale recordar que, en el mundo occidental, por lo menos desde la ola democratizadora que vino como secuela de la Segunda Guerra Mundial, la libertad de expresión estuvo anclada a un sistema legal público. De tal manera, sus características se trazaban en constituciones y tratados internacionales que servían a su vez como punto de referencia para resolver conflictos relacionados con el ejercicio de este derecho. Los responsables de resolver tales conflictos eran los jueces en cuyas sentencias determinan cuando se estaba, por ejemplo, ante un discurso de odio o un acto de censura estatal. En el mundo digital, sin embargo, las reglas sobre qué se puede expresar en una red social no están atadas a instrumentos legales públicos, como un texto constitucional. Cada plataforma de Internet establece sus propios estándares que definen a su vez las características de dicho espacio o comunidad digital. Estas pautas pueden tener como basamento ciertas tradiciones o culturas legales, pero no tienen que ceñirse a ningún instrumento legal. Y, por lo mismo, los conflictos que se suscitan en torno a las expresiones que circulan en cada red social -como el restablecimiento o no de la cuenta de Trump- no lo resuelven funcionarios públicos como jueces, sino los dueños, directivos y/o empleados de estas compañías.
¿Cómo es posible que existan estos dos mundos de la expresión? ¿Por qué el sistema constitucional no ha logrado asir a su lógica el poder de las plataformas de Internet? ¿De qué manera llegamos a un escenario en que la expresión fluye en un sistema mediático procesado por el Estado y el derecho internacional y, al mismo tiempo, circula en Internet un ámbito privado y prácticamente aislado de casi cualquier intervención estatal democrática? La respuesta reside, en buena medida, en una breve disposición legislativa de los Estados Unidos, país clave para crear y moldear las características institucionales de Internet, promulgada en 1996 y que ha tenido un impacto decisivo alrededor del mundo. Se trata del título V de la Telecommunications Act of 1996, conocida como la section 230 of the Communications Decency Act , y que textualmente señala lo siguiente:
“Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o el publicista de la información proporcionada por otro proveedor de contenido de información.”
Lo que establece esta disposición es una inmunidad legal para aquellos intermediarios en línea que ofrezcan un espacio para que terceros suban información. Es decir, a diferencia
de medios de comunicación tradicionales como la televisión o los periódicos, que influyen de manera decisiva en el contenido que circulan en ellos, redes sociales como Twitter o Facebook se limitan a establecer y administrar un espacio para que sus usuarios se expresen. Por ello, esta regulación las protege en principio ante cualquier responsabilidad legal por tales expresiones.
Esta cláusula, entonces, se ha entendido como una inmunidad que permite, salvo en un puñado de excepciones como delitos federales o derechos de autor, que las redes sociales no se consideren responsables por los comentarios, fotografías y videos que sus usuarios comparten en línea sin importar que tan dañinas u obscenas sean éstas, siempre que no participen en ningún sentido en la creación del contenido que los usuarios suben a Internet. El otro punto central de esta disposición consiste en que se otorga esta protección a los intermediarios en línea, mientras actúen de buena fe y hagan un genuino esfuerzo por moderar los contenidos indeseables de Internet -de ahí que a esta regulación se le conozca también como la cláusula del buen samaritano. Se otorga inmunidad a los intermediarios en línea frente a “cualquier acción tomada voluntariamente de buena fe para restringir el acceso o la disponibilidad de material que el proveedor o usuario considere obsceno, lascivo, sucio, excesivamente violento, acosador u ofensivo de otra manera”.
Así, en términos prácticos, esta protección legal ha operado de tal manera que redes sociales como Twitter y TikTok no pueden ser demandados legalmente por las expresiones que suben sus usuarios, salvo que éstas violen derechos de autor, propiedad intelectual o se trate de delitos como pornografía infantil o trata de personas; por su parte, a cambio de esta inmunidad, las plataformas de Internet deben hacer un esfuerzo de buena fe por eliminar el contenido perjudicial y ofensivo que suban sus usuarios. La compleja tarea, entonces, de definir qué es perjudicial y ofensivo se delegó a los intermediarios en línea. Cada plataforma de Internet traza sus estándares respecto qué tipo de expresiones pueden circular en ellas y, además, establecen sus propios sistemas de moderación para detectar y eliminar aquellas expresiones que no se ciñan a tales reglas. Esta es la razón de que Facebook no tenga los mismos estándares de expresión que Twitter, como a su vez Twitter tampoco comparte las mismas pautas que TikTok.
Este modelo establecido por la sección 230 ha tenido una enorme repercusión en la arquitectura de Internet y en la operación de los intermediarios en línea en el último cuarto de siglo. Esto debido, por un lado, a que las plataformas dominantes en occidente se diseñaron en función de esta protección legal y; por el otro, porque esta regla pronto se volvió un referente para legislaciones de otros países o tratados internacionales como el T-MEC.
En efecto, en el capítulo 19 del T-MEC, sobre comercio digital, además de abordar temas como transacciones electrónicas, productos digitales, autentificación de firmas electrónicas, código fuente, algoritmos, ciberseguridad y varios más que son indispensables para la economía de la información, incluye en su artículo 19.17 una versión prácticamente literal de la sección 230 de la Communications Decency Act estadounidense.
Lo más interesante es que el T-MEC ofrece una oportunidad valiosa a México para reflexionar sobre cuál debe ser el mejor aterrizaje legal del mencionado artículo 19.17, con el propósito de establecer una política pública para robustecer y proteger el sistema de expresiones digitales en el país.
Así es, si bien este tratado comercial se firmó el 30 de noviembre de 2018, entró en vigor hasta el 1º de julio de 2020 y, en concreto, de acuerdo con su anexo 19-A, esta disposición de servicios informáticos interactivos se aplicará sólo a México hasta el 1º de julio de 2023, además se incluyen en tal anexo algunas acotaciones sustantivas no menores para nuestro país.
La estructura y contenido del mencionado anexo 19-A ciertamente permiten diseñar una política pública en la materia que, por ejemplo, podría sumar algunas excepciones más frente esta inmunidad legal con el objetivo de reducir ciertos costos sociales derivados de la desinformación científica en situaciones de emergencia, como en la pandemia de COVID-19, o de la propaganda política personalizada como contenido en línea orgánico -presentado como si fuesen artículos de noticias, comentarios de usuarios o información gubernamental genuina. Asimismo, se podrían establecer lineamientos mínimos a los que debiesen atarse los estándares de contenido de cada plataforma; un listado de principios y reglas que fijen exigencias mínimas para las redes sociales al moderar las expresiones que circulan en ellas. Otra área de oportunidad consiste en trazar metodologías, márgenes de error mínimos y obligaciones de transparencia respecto los sistemas algorítmicos inteligentes que utilizan las redes sociales para la detección y eliminación de contenidos.
En breve: el T-MEC, en su anexo 19-A, ofrece a México un paréntesis de tres años para que entre en vigor la regulación de servicios informáticos interactivos -hoy, a prácticamente un año- y, además, aporta acotaciones sustantivas que permiten una reglamentación mínima de esta disposición para afinar ciertos alcances de la inmunidad legal de las redes sociales y puntualizar su responsabilidad mínima frente al discurso público.
La relevancia de las redes sociales en la conversación pública contemporánea y, por tanto, en la manera de definir la libertad de expresión exige pensar en diseños de políticas públicas digitales que permitan conservar las grandes ventajas que ofrecen los intermediarios en línea para el intercambio de información y conocimiento, pero también establecer reglas para limitar el enorme poder de estas empresas privadas. Es cierto, no es la primera vez que actores privados tienen una enorme influencia en el sistema de expresiones de las sociedades. Los grandes imperios mediáticos de los años noventa del siglo pasado son un ejemplo clarísimo de ello. Sin embargo, estamos ante una vuelta de tuerca, un poder inédito en su alcance global y profundidad definitoria. Y, por ello, con independencia del histrionismo y excentricidad de un personaje como Elon Musk, son claros los riegos para la libertad de expresión que este poder pueda estar concentrado, inclusive en una sola persona.
El T-MEC, en este sentido, ofrece una excelente oportunidad para que México establezca una arquitectura mínima del sistema de expresiones digitales en el país. Urge abrir la discusión respecto cómo mejor aprovecharla.